Este diciembre no dejo de pensar en las palabras de Sylvia Plath: «Tengo la opción de estar constantemente activa y feliz o introspectivamente pasiva y triste. O puedo volverme loca al rebotar entre ambas cosas».
Quien me conoce sabe que me muevo entre los extremos de una alegría frenética y una profunda melancolía. Esa sensación de rebote, Plath, me es tan familiar como mi propio nombre.
Ayer, por ejemplo, bastó despertarme con la luz del sol entrando por la ventana para sentir en mi pecho la felicidad que otorga una vida plena y sin desdicha. Leí poesía, escribí una carta, desayuné sin prisas y paseé bajo los árboles desnudos de una ciudad que amo. Sentí una calma radiante, una alegría líquida colándose por cada grieta de mi cuerpo.
Hoy, por el contrario, un terrible cansancio se adueña de mí. Las personas que, hace tan sólo un momento, conversaban a mi lado, abandonan sus asientos y me dejan atrás unos segundos. Me invade el deseo de que nunca se percaten de mi ausencia. Aborrezco el sonido del viento, las voces, las luces, cómo crujen las hojas bajo mis pies, estos árboles desnudos de una ciudad que me asfixia.
A veces, contemplo la felicidad a varios palmos de mi cara, sus armoniosos destellos, su rostro paciente y manso. Mañana, probablemente besaré su mejilla, pero hoy, su cercanía me irrita, me aplasta, me duele en el centro del pecho. Hoy, «morí de un corazón hecho cenizas.» (Fernand Crommelynck, Carina).




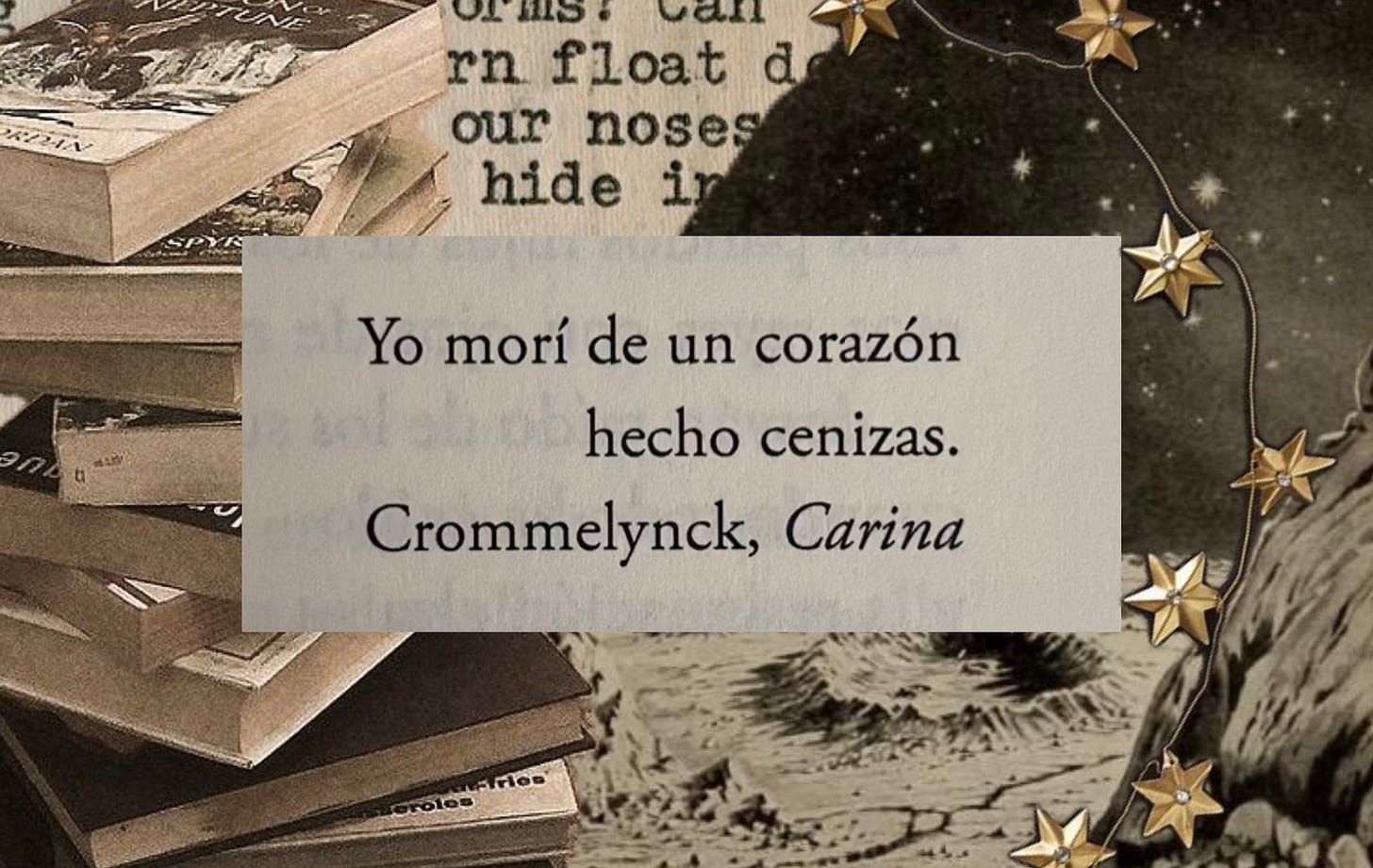
Unos días pienso: “Quiero vivir”. Otros días pienso: “Quería vivir”.
A veces nos sentimos realmente vivos y otras sólo sentimos lo que es vivir